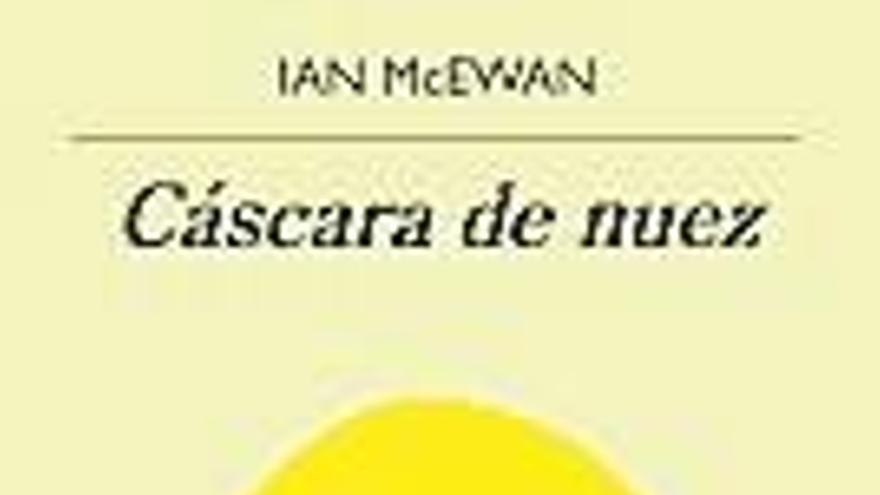Es el sueño de todo escritor: construir una voz imposible que sea posible. Al habla, un feto: el ser que está por hacer, más próximo a la nada que al todo. ¿Cómo narrar desde lo que no tiene conciencia? La libertad es infinita, igual que los límites que la demarcan. Se trata de hacerse las preguntas correctas para que el lector sepa que el escritor se las ha planteado, como para aparentar, irónicamente, cierto ánimo de verosimilitud. «¿Cómo es posible que yo, que ni siquiera soy joven, que ni siquiera nací ayer, sepa tanto o lo suficiente para estar equivocado en tantas cosas?», se cuestiona el narrador fetal de Cáscara de nuez. Ian McEwan responde desde una lógica absurda, como no podía ser de otra manera, lo que abre la posibilidad a que su singular protagonista hable como un universitario con beca, como un filósofo que fuma en pipa o como un futuro escritor que escriba como McEwan. Jugar o no jugar, esa es la cuestión. ¿Cómo no tirar los dados, cómo no seguirle la corriente a este feto redicho y huérfano antes de tiempo, cómo no apostar por él?
GESTACIÓN DE UN CRIMEN
A McEwan le gusta hacer variaciones sobre textos ajenos. ¿Qué es Sábado sino una relectura de La señora Dalloway? En Cáscara de nuez, el feto, claro, es Hamlet, y lo que nos cuenta es la gestación de un crimen: su madre y su amante, que no es otro que su cuñado, planean matar al padre, un poeta atolondrado que lo daría todo por volver con su mujer. Gertrudis y Claudio pergeñando el asesinato del rey. No hay en juego el reino de Elsinor, sino un bien más prosaico: una casa de siete millones de libras. No se trata de desmitificar a William Shakespeare ni de usarlo para legitimar lo que puede parecer una ocurrencia inane, sino de hacerlo interactuar con una idea que, de Laurence Sterne a Carlos Fuentes, ha devuelto a la literatura a su estado prenatal, al momento en que el escritor se enfrenta a la novela como un niño que no ha aprendido a andar.
Hamlet, ese testigo que enloquece, que escucha lo que no debe, como un feto escondido tras una placenta que parece un telón a medio caer. Y, mientras tanto, el mundo se derrite, la crisis estalla y devasta, la corrupción no cesa y el cambio climático nos amenaza con quemarnos. No es que a este Hamlet no le preocupe la sociedad contemporánea, porque su soliloquio se contagia de lo que su madre escucha por la radio. Lejos de interrumpir la intriga principal, estas digresiones no hacen sino reforzar, desde esa retórica tan engolada como irresistible, que ahora solo podemos entender la tragedia hamletiana desde la avaricia del neocapitalismo liberal. Lo demás, se dice, es caos.
Los fetos, sí, también hacen política. Y McEwan ha escrito una novela solo para divertirse. Es admirable que aún tenga ganas de sorprendernos desmitificándose a sí mismo, arriesgándose a que lo califiquen de frívolo. Lo siniestro queda, pero también queda el reto, el placer y, al final, la compasión por ese bebé que nacerá en un futuro próximo donde el infierno somos los otros.